REPRESENTACIÓN LITERARIA DE
LAS PANDEMIAS
Me resulta
realmente impactante comprobar lo poco o casi nada que han cambiado las
realidades humanas y sociales desde el siglo XIV hasta el siglo XXI. Leer la Jornada Primera, del DECAMERÓN de Boccaccio nos sitúa
impresionantemente en el mismo panorama que vivimos hoy, siete siglos después.
El texto nos habla de cuando en “la egregia ciudad de Florencia, en 1348
apareció la peste mortífera”. Muy sintéticamente este capítulo cuenta que había
sólo dos medidas para salvarse de la peste: huir de ella a lugares lejanos a
los que no llegaba o encerrarse en las casas (igual que hoy) para evitarla. Con
algunas frases y descripciones se tiene la sensación de que el
tiempo da vueltas en redondo, como diría Úrsula Iguarán en Cien años de soledad, seis siglos adelante.
En 1722, publica
Daniel Defoe su maravilloso DIARIO DEL
AÑO DE LA PESTE, en el que nos relata en detalle cómo Londres fue asolada a
lo largo de 1665 por el mismo flagelo. Estamos ante una obra de una gran
calidad literaria. Una crónica en la que se insertan anécdotas, reflexiones y
registros de lo acontecido en esa malhadada época. De nuevo impacta el que hoy,
en el siglo XXI y con todos los avances de la medicina y la técnica tengamos
que recurrir a la misma estrategia: aislar a los enfermos y encerrarnos en
casa.
Defoe mira en
detalle el desarrollo de la peste, al mismo tiempo que profundiza en los
comportamientos del alma humana y en las múltiples consecuencias que se siguen
a este acontecer del que como de una maldición no es posible escapar. La falsa
o real oposición entre economía y salud, la sufrió Londres en el siglo XVII y
la miseria se extendió como una plaga sobre la plaga. Es otro de los aspectos
en los que el mundo no ha avanzado, ni
parece que quiere avanzar:
Mas también
en esto la miseria de aquellos tiempos recayó sobre los pobres, los que cuando
estaban contagiados, no tenían ni comida, ni medicamentos, ni médicos, ni boticarios o enfermeras que los
cuidasen. Muchos de ellos murieron clamando por auxilio, e incluso por sustento
asomados a sus ventanas de la manera más miserable y lastimosa…
[Daniel Defoe: DIARIO
DEL AÑO DE LA PESTE].
La narración nos
llega en la voz de un comerciante que decide no abandonar la ciudad para salvar
sus bienes y se convierte en una especia de reportero que registra aconteceres
y protagonistas al mismo tiempo que realiza reflexiones permanentes y evaluaciones
del comportamiento de sus compatriotas. La ideología religiosa de Defoe se hace
presente todo el tiempo y los acontecimientos se leen como un castigo de la
mano divina. La crueldad de los encierros, a más de la enfermedad misma, es
agobiante.
Otra de las
cosas en las cuales repetimos lo mismo es en lo relativo al cuidado que tenían
que tener las gentes cuando las medidas estrictas se fueron relajando. Lo
registrado por el cronista parecería copiado de la actualidad:
Mas todo fue
en vano: las audaces criaturas estaban tan poseídas de la primera alegría y tan
sorprendidas por la satisfacción de observar que las listas semanales de las
víctimas habían bajado… que era incapaces de volver a sentir terrores nuevos, y
sólo querían creer en que la amargura de la muerte ya había pasado…
Desde nuestro
momento llama la atención y genera preguntas el final de la peste… la
enfermedad va perdiendo fuerza y al cabo de un año bajan las muertes y la
gravedad, hasta extinguirse completamente a los diez y ocho meses más o menos.
¿Será que el Covid 19 perderá su fuerza también?
Pues sabía lo
que la muchedumbre en fiesta ignoraba y puede leerse en los libros, a saber:
que el bacilo de la peste no muere ni desparece nunca, que puede permanecer
adormecido durante años en los muebles y la ropa, que aguarda pacientemente en
las habitaciones, las cuevas, las maletas, los pañuelos y papeles y que quizás
llegue un día en que, para desdicha y enseñanza de los hombres, la peste
despierte sus ratas y las envíe a morir a una ciudad alegre.
[Albert Camus: LA
PESTE].
Con estas
palabras termina Camus, su gran novela: La
Peste. Otro relato-espejo de la actual condición mundial.
Esta obra
podemos entenderla cómo una parábola de la condición humana, de las realidades
retorcidas que muchas veces envuelven a las sociedades nuestras, de las
respuestas fallidas a las demandas de solidaridad y hermandad. El autor sitúa
su acontecer en la ciudad argelina de Orán en la década del 40 del siglo pasado
y antecede su relato con una cita de Defoe, explicitando así su deuda con él. Es
claro que Camus recorre las diversas plagas que han azotado al mundo y crea un
universo distópico en el cual se reproduce la muerte a gran escala.
Uno de los
aspectos más valiosos de su novela es la figura de los médicos, especialmente
la del narrador, doctor Rieux, hombre de una hondura y delicadezas inmensas. Paso
a paso y sin estridencias este médico desarrolla una lucha titánica contra la
muerte, mientras se enfrenta a su propio dolor por la pérdida de su
esposa-compañera, amor de siempre. La talla de este personaje trasciende los
años y se convierte en uno de los héroes,
de la literatura en el siglo XX.
Si reconocemos
que:
En cada héroe
literario, en efecto se cifran ejemplarmente las principales aspiraciones de
una época determinada, así como las virtudes humanas más elevadas. Las cuales
suelen representarse no en abstracto, sino en acciones concretas, es decir en
el esforzado empeño con que el personaje intenta salir airoso de una serie de
aventuras, erizadas de dificultades, pero que le permiten mostrar sus talentos
y su excelencia moral…
[Antonio Blanch, EL
HOMBRE IMAGINARIO]
Esta figura
salida de la pluma del genial Camus, constituye un ejemplo sin igual de la
labor de los hombres y mujeres de la salud que hoy reconocemos como inmensa.
Alrededor de
esta figura, campeona de la vida, el autor va mostrando como crece en la ciudad
ese cruel castigo de la peste que se apodera de calles, casas, gentes… pasados
y futuros. Aumento imparable de contagios y la misma impotencia científica que
seguimos teniendo hoy, casi un siglo después. Tanto El diario del año… como La
peste, lo que fundamentalmente nos narran es la impotencia humana, su
vulnerabilidad que nos tendrían que hacer tomar conciencia de nuestra pequeñez
ante fuerzas inmensas que sobrepasan toda prepotencia… Pero es claro que la
humanidad sigue sin ajustarse a su real tamaño y dimensión.
Quiero referirme
finalmente en forma rápida a la obra de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, publicada por primera vez 1995. Se trata
de una novela premonitoria que se convierte en una parábola de la ceguera
humana ante un destino amable. Pero definitivamente no me gustó. Se respira en
ella demasiada abyección, demasiado terror, excesiva degradación de la bondad
que de todas maneras, mal que le pese a Saramago, existe en el mundo.
Una cita de
Antoine Compagnon nos dice:
Samuel Johnson
los había resumido perfectamente: “La única finalidad de la literatura es hacer
a los lectores capaces de gozar mejor de su vida, o de soportarla mejor”. T. S.
Eliot repetía en 1949: “la cultura puede ser descrita simplemente como aquello
que hace que la vida merezca la pena ser vivida…
[Compagnon: ¿PARA
QUE SIRVE LA LITERATURA?]
La lectura de
esta obra de Saramago a más de producir angustia y pánico, arrasa con la más
mínima fe y esperanza en que el destino humano pueda ser nunca redimido. Una
sin-salida tan cerrada y tan fuerte no tiene -a mi juicio- efectos de placer o
positivos éticamente en los lectores.
________________
BIBLIOGRAFÍA:
Antonio
Blanch:
EL HOMBRE IMAGINARIO. UNA ANTROPOLOGÍA
LITERARIA.
Ed.
PPC, Madrid 1995
Giovanni
Boccaccio:
DECAMERON
Editorial
Mateu, Barcelona 1963
Albert
Camus:
LA PESTE
En:
Obras Completas, Tomo I
Editorial
Aguilar 1959
Antoine
Compagnon:
¿PARA QUÉ SIRVE LA LITERATURA?
Ed.
Acantilado, Barcelona 2008
Daniel
Defoe:
DIARIO DEL AÑO DE LA PESTE
Impedimenta
2010
José
Saramago:
ENSAYO SOBRE LA CEGUERA
Penguin
Random House, Bogotá 2015
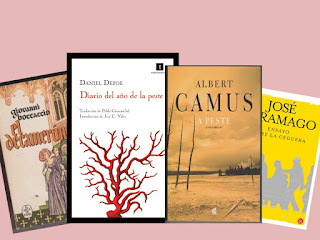
No hay comentarios:
Publicar un comentario